
La familia de Garsea , que así se llamaba el aprendiz de pintor, se puso al servicio del Conde de Cerdaña por aquel entonces dentro el reino de Aragón, aunque durante el tiempo en que sucedió esta historia, dependía del Conde Barcelona. Apellidados Castrellus, por su procedencia del reino de León, habían acudido a esa zona atraídos por las descripciones que los peregrinos a Santiago hacían de estos caminos, vía de comunicación con Francia; por ese lugar habían pasado muchos viajeros, en su camino hacia Al Ándalus cuando los francos expulsaron a los árabes hacia el sur.
Aunque la lengua que hablaban era el leonés, no tuvieron mas remedio que entenderse con el aragonés, y también con el catalán, lenguas con muchas similitudes al derivarse todas del latín. Incluso entendían la lengua de los juglares que cuando recitaban las poesías de los trovadores provenzales que hablaban de amor, lo hacían en lengua occitana.
Siguieron las fértiles riberas con vegetación de toda clase que ofrecía el río Segre, buscando un acomodo.

Tuvieron ocasión de ver magníficas iglesias y monasterios donde pedían refugio para pasar la noche, y allí contemplaban con deleite las muchas pinturas que decoraban profusamente tanto los retablos de madera, como las paredes : tenían vivos colores y contaban escenas de la Biblia que todos conocían gracias a las prédicas de los frailes que las poblaban.
L

Llegaron por fin a un lugar llamado Soriguerola, donde consiguieron unas tierras, cedidas por el conde, al lado de la iglesia de S. Miquel.
Una tarde, el tercero de los hijos, con apenas doce años, había entrado a curiosear porque había visto movimiento de artesanos en su interior. Un maestro pintor estaba representando en unas tablas una serie de imágenes bíblicas, y el muchacho se quedó observando extasiado. Tanto, que el maestro le pidió ayuda para mezclar colores. Y a partir de ese momento Garsea acudía siempre que podía y como era de natural despierto, pronto mostró tantas cualidades para aprender el oficio que el maestro lo contrató como aprendiz, alabando sobre todo su paciencia infinita para reproducir formas y colores.
El maestro estaba concluyendo una parte del retablo pintando la Última Cena en la que Cristo se despedía de los apóstoles antes de que lo apresaran.
-Maestro, me parece que se ha equivocado; sólo ha dejado espacio para once apóstoles y eran doce.
-Mira, Garsea, la verdad es que lo he hecho a propósito ¿por qué voy a pintar a Judas? con lo que hizo, no merece estar ahí, presidiendo el altar.

http://museunacional.cat/es/colleccio/tabla-de-san-miguel/mestre-de-soriguerola/003901-000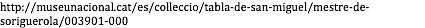
Al aprendiz de pintor le pareció tan justa la respuesta que quiso conservar una copia de esa escena del retablo, pensando que era único, porque siempre había visto la Cena con doce apóstoles; y, a escondidas, la copió en un pergamino que sustrajo de la bolsa del maestro.
Cuando fue recomendado por el maestro para que lo aceptaran en el vecino monasterio de Santa María de Talló y aprendió a fondo el arte de la pintura en pergaminos, quiso conservar una copia del retablo de S.Miquel que había cambiado su vida y no se separó nunca de él.


La vida de Garsea volvió a sufrir un cambio cuando los cátaros o albigenses, que procedían del sur de Francia se enfrentaron virulentamente contra los curas y frailes que no seguían su manera de entender el mensaje de Jesucristo; muchos nobles los apoyaron para hacerse con el poder de la Iglesia. Fueron años de guerras y persecuciones hasta que los herejes fueron derrotados, pero mientras tanto, los cátaros asolaron muchas iglesias, llevándose sus riquezas; entre ellas la de S. Miquel. Garsea huyó como otros frailes, buscando tierras más seguras y se refugió en Urgell, llevando todos sus dibujos por miedo a que se perdieran.
El monasterio de La Seo de Urgel lo acogió durante un tiempo, pero Garsea, deseoso de aprender sobre todo ahora que se empezaba a pintar de otra manera , fue acogido en los numerosos monasterios benedictinos, ahora llamados cistercienses que jalonaban la ruta hacia Castilla;
Burgos, Palencia, Valladolid… En todos ellos trabajó de sol a sol en los scriptorium, iluminando manuscritos y creando preciosas miniaturas que han llegado hasta nuestros días
En el Monasterio de la Santa Espina, en la provincia de Valladolid, pasó sus últimos años, contemplando el yermo paisaje de esas tierras, tan distintas a las de su León natal.

Y allí quedaron en su vieja bolsa de cuero, debajo del catre, los dibujos y las copias que había ido haciendo a lo largo de su vida; entre esos tesoros, estaba el que reproducía la tabla de la Última Cena, con once apóstoles, que pintó cuando era un niño, aprendiz de pintor, en la Iglesia de S. Miquel.
Julia había visitado no hacía mucho tiempo ese monasterio, que, a diferencia de tantos otros, ahora convertidos en ruinas, muestra el esplendor de su claustro, sala capitular, capilla y otras dependencias. Quizá por eso, decidió que su personaje terminara su vida contemplando ese paisaje castellano, tierra seca y dura que forja grandes hombres.
Otra tarde, a la sombra de un nogal centenario, en su retiro particular del monasterio de S. Pedro de Montes, convocaría una vez más a las musas de la inspiración para continuar el relato que tendría que concluir en el mismo lugar en que ahora se encontraba.